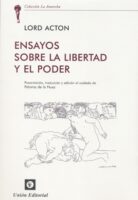Capítulo IIILa historia de la libertad en el cristianismo
Cuando Constantino el Grande trasladó la sede del Imperio de Roma a Constantinopla, hizo levantar en la plaza del mercado de la nueva capital una columna de pórfido procedente de Egipto, acerca de la cual se contaba una extraña historia: que en una cripta bajo la misma había enterrado secretamente los siete emblemas sagrados del Estado romano que las vírgenes del templo de Vesta habían guardado junto al fuego que nunca debía apagarse; que en su cima había hecho colocar una estatua de Apolo que le representaba a él y que encerraba un fragmento de la Cruz; y que coronó al Apolo con una diadema de rayos hecha con los clavos de la crucifixión, que su madre creía haber encontrado en Jerusalén.
La columna todavía se conserva y representa el monumento más significativo que existe de la conversión del Imperio; el hecho de que los clavos que habían atravesado el cuerpo de Cristo llegaran a ser ornamento apropiado de un ídolo pagano que llevaba el nombre de un emperador vivo indicaba la posición asignada al cristianismo en la estructura imperial de Constantino. El intento de Diocleciano de transformar el gobierno romano en un despotismo de tipo oriental había causado la última y más grave persecución de los cristianos. Y Constantino, al adoptar la fe de estos últimos, no pretendía abandonar el proyecto político de su predecesor ni renunciar a la fascinación del poder arbitrario, sino más bien consolidar su trono con el soporte de una religión que había asombrado al mundo con su poder de resistencia. Con el fin de obtener este apoyo sin reservas y sin inconvenientes, fijó la sede de su gobierno en Oriente, con un patriarca nombrado por él mismo.
Nadie le advirtió de que al apoyar la religión cristiana se estaba atando una mano, y renunciando a las prerrogativas de los césares. En cuanto promotor reconocido de la libertad y supremacía de la Iglesia, se le consideraba en efecto como el guardián de su unidad. Echó sobre sus espaldas esta obligación y aceptó la confianza que en él se ponía; y las divisiones que prevalecían entre los cristianos proporcionarían a sus sucesores muchas oportunidades para extender esa protección y para evitar cualquier limitación de las ambiciones o de los recursos del poder imperial.
Constantino confirió a su propia voluntad el valor de canon de la Iglesia. Según Justiniano, el pueblo romano había transferido formalmente a los emperadores la plenitud de su propio poder, y por consiguiente los deseos del emperador, expresados por medio de un edicto o de una carta, tenían fuerza de ley. Incluso en la época ferviente de su conversión, el Imperio aprovechaba su refinada civilización, la sabiduría heredada de los antiguos sabios, la sensatez y el refinamiento del derecho romano, y toda la herencia del mundo judío, pagano y cristiano, para hacer que la Iglesia figurara como un dorado soporte del absolutismo. Ni una ilustrada filosofía, ni toda la sabiduría política de Roma, ni la fe y la virtud de los cristianos sirvieron de nada contra la incorregible tradición de la antigüedad. Se necesitaba algo más que las dotes de inteligencia y experiencia: una disposición al autogobierno y al autocontrol que —lo mismo que el lenguaje— surge de las entrañas del pueblo y crece al unísono con él. Este elemento vital, que muchos siglos de guerras, de anarquía y opresión habían extinguido en los países cubiertos aún con el espléndido manto de la civilización antigua, se habría depositado en el terreno de la cristiandad por la fértil corriente de la migración que derribaría al Imperio de Occidente.
En el ápice de su poder, los romanos conocieron la existencia de una raza que no había renunciado a su libertad poniéndola en manos de un monarca; el mejor escritor del Imperio [Tácito] se refirió a ella con la vaga y amarga sensación de que el futuro del mundo pertenecía a las instituciones de esos bárbaros, aún no aplastadas por el despotismo. Sus reyes, cuando los tenían, no presidían sus consejos; a veces eran electivos, a veces destronados; y estaban ligados por un juramento a actuar de acuerdo con la voluntad general. Sólo en la guerra disfrutaban de auténtica autoridad. Este primitivo republicanismo, que consideraba la monarquía como un accidente ocasional, y se apoyaba en cambio firmemente en la soberanía colectiva de todos los hombres libres —del poder constituyente, superior a todos los poderes constituidos—, es el germen remoto de los gobiernos parlamentarios. La acción del Estado estaba circunscrita a unos límites muy estrechos; pero, aparte de su papel de jefe del Estado, el rey estaba rodeado de un cuerpo de fieles ligados a él por vínculos personales o políticos. La desobediencia o la resistencia a sus órdenes por parte de sus inmediatos subordinados no estaba más tolerada que en una esposa, un niño o un soldado; de un hombre se esperaba que matase a su propio padre si su jefe lo exigía. De modo que estas comunidades teutonas admitían una independencia respecto al gobierno que amenazaba con disolver la sociedad; y al mismo tiempo una dependencia personal que era peligrosa para la libertad. Era un sistema muy favorable a las corporaciones, pero no ofrecía seguridad a los individuos. No era fácil que el Estado oprimiese a los sujetos, pero tampoco estaba en condiciones de protegerlos.
La gran migración teutona en las regiones civilizadas por Roma tuvo como primer efecto hacer retroceder a Europa muchos siglos a una condición apenas más avanzada que aquella de la que Atenas fue rescatada por las instituciones de Solón. Mientras que los griegos conservaron la literatura, el arte y la ciencia de la antigüedad y todos los monumentos sagrados del primer cristianismo con un cuidado del que los fragmentos que han llegado hasta nosotros no nos dan una idea mínimamente adecuada, y mientras que incluso los campesinos de Bulgaria se sabían de memoria el Nuevo Testamento, la Europa occidental permanecía bajo el yugo de unos señores el más instruido de los cuales no sabía ni escribir su nombre. La facultad del razonamiento exacto, de la observación precisa, se extinguió durante quinientos años, e incluso las ciencias más útiles para la sociedad, como la medicina y la geometría, se hundieron en el olvido, hasta que los doctos de Occidente frecuentaron humildemente la escuela de los maestros árabes. Para lograr que de estas caóticas ruinas surgiera un cierto orden, para edificar una nueva civilización y acoger razas hostiles y distintas en una misma nación, lo que se precisaba no era libertad, sino fuerza. Y así, durante siglos, todo progreso se debió a la acción de hombres como Clodoveo, Carlomagno y Guillermo el Normando, que eran resueltos, perentorios, y solícitos en hacerse obedecer.
El espíritu de ancestral paganismo que había empapado la sociedad de la antigüedad sólo podía conjurarse mediante la influencia combinada de Iglesia y Estado; y la difundida convicción de que su unión era necesaria generó el despotismo bizantino. Los teólogos del Imperio, que no podían imaginarse que el cristianismo florecería más allá de sus fronteras, insistían en que no es el Estado el que está en la Iglesia, sino la Iglesia en el Estado. Esta doctrina se había apenas enunciado, cuando la rápida caída del Imperio de Oriente abrió más amplios horizontes; y Salviano, un sacerdote de Marsella, proclamó que las virtudes sociales, que experimentaban una grave decadencia entre los muy civilizados romanos, florecían de una forma más pura y con perspectivas más prometedoras entre los invasores paganos. Estos últimos fueron convertidos fácil y rápidamente; y su conversión fue generalmente consecuencia de la de sus reyes.
El cristianismo, que en sus primeros tiempos se había dirigido directamente a las masas, y se había basado en el principio de la libertad, apelaba ahora a los gobernantes, y echaba su considerable peso en la balanza de la autoridad. Los bárbaros, que no tenían libros, ni conocimiento profano, ni educación (excepto la de las escuelas clericales), y que apenas habían adquirido los rudimentos de la instrucción religiosa, se dirigieron con infantil devoción a unos hombres que conocían a fondo las Sagradas Escrituras, a Cicerón, a San Agustín; y en el estrecho mundo de sus ideas la Iglesia era percibida como algo infinitamente más extenso, más fuerte y más sagrado que sus recién fundados Estados. El clero suministró el modo de dirigir los nuevos gobiernos, siendo en cambio dispensado del pago de impuestos, de la jurisdicción de la magistratura civil y de la administración política. Enseñaba que el poder se atribuye por medio de la elección; y los concilios de Toledo proporcionaron el armazón del sistema parlamentario de España, que es con mucho el más antiguo del mundo. Pero la monarquía de los godos en España, así como la de los sajones en Inglaterra (y en ambas nobles y prelados rodeaban el trono conservando la apariencia de instituciones libres), no tardaron en desaparecer. El pueblo que prosperó, eclipsando a los demás, fue el de los francos, que no tenía una nobleza de nacimiento, cuya ley de sucesión al trono se convirtió durante un milenio en objeto de una superstición inmutable, y en cuyos dominios el sistema feudal se había desarrollado hasta el exceso.
El feudalismo hizo de la tierra la medida y el patrón de todas las cosas. No teniendo ninguna otra fuente de riqueza que la producción del suelo, los hombres dependían del propietario de la tierra para escapar del hambre, por lo que el poder de esos propietarios se impuso sobre la libertad de los súbditos y sobre la autoridad del Estado. Todo barón, decía la máxima francesa, es soberano en su propio feudo. Los pueblos de Occidente estaban atrapados entre las tiranías en competencia de señores locales y monarcas absolutos, cuando apareció otra fuerza que durante un tiempo demostró ser superior tanto a los vasallos como a sus señores.
En tiempos de la Conquista, cuando los normandos destruyeron las libertades de Inglaterra, las rudimentales instituciones heredadas de los sajones, de los godos y de los francos desde los bosques de la Germania comenzaron a desintegrarse, y el nuevo elemento constituido por el gobierno popular, que posteriormente sería introducido por el crecimiento de las ciudades y la formación de una clase media, todavía no era activo. La única autoridad capaz de oponer resistencia a la jerarquía feudal era la eclesiástica; y ambas jerarquías entraron en colisión cuando el desarrollo del feudalismo amenazó la independencia de la Iglesia subordinando los prelados a aquella forma de dependencia personal respecto a los reyes que era característica del Estado teutónico.
A este conflicto, que duró cuatrocientos años, debemos el surgimiento de la libertad civil. Si la Iglesia hubiera seguido apuntalando los tronos de los reyes a los que ungía, o si la lucha hubiera terminado rápidamente con la inequívoca victoria de uno de los bandos, toda Europa se habría hundido bajo un despotismo de tipo bizantino o moscovita. En efecto, el objetivo de ambas partes en liza era el poder absoluto. Pero aunque la libertad no era el fin por el que combatían, sí era ciertamente el medio por el que los poderes temporal y espiritual llamaban a los pueblos en su apoyo. Como consecuencia de las alternas fases del conflicto, las ciudades de Italia y de Alemania obtuvieron sus franquicias, Francia tuvo sus Estados Generales e Inglaterra su Parlamento: y mientras duró el conflicto, éste impidió que se afirmara el derecho divino de los soberanos. Existía una tendencia a considerar la corona como una propiedad hereditaria dentro de la familia que la poseía según las leyes relativas al derecho de propiedad. Pero la autoridad de la religión, y en particular del papado, se decantaba por las teorías de quienes negaban a los reyes un título irrevocable a gobernar. En Francia, lo que luego se llamaría la teoría galicana sostenía que la casa reinante estaba por encima de la ley, y que no se le podía negar el cetro mientras hubiera aún príncipes con la sangre real de San Luis. Pero en otros países el mismo juramento de fidelidad del rey testimoniaba que el título de soberano era condicionado, y que sólo podía mantenerse mientras perdurara su buen comportamiento; fue así como el rey Juan, de conformidad con el derecho público al que se consideraba que todos los monarcas estaban sometidos, fue declarado rebelde contra los barones, o como los hombres que llevaron a Eduardo III al trono del que habían depuesto a su padre lo hicieron invocando la máxima vox populi vox Dei.
Con posterioridad, esta doctrina del derecho divino de los pueblos a proclamar y destituir a los príncipes, tras obtener la sanción de la autoridad religiosa, pudo apoyarse en bases más sólidas, adquiriendo la suficiente fuerza para resistir tanto a la Iglesia como a los reyes. En el conflicto entre la Casa de los Bruce y la de los Plantagenet por el dominio sobre Escocia y sobre Irlanda, las pretensiones inglesas fueron respaldadas por la autoridad de Roma. Pero tanto los irlandeses como los escoceses las rechazaron, y el documento con el que el parlamento escocés informaba al papa de su decisión demuestra cuán profundamente había echado raíces la doctrina popular. Refiriéndose a Robert Bruce, decía: «La Divina Providencia, las leyes y las costumbres del país, que defenderemos hasta la muerte, y la decisión del pueblo, le han hecho nuestro rey. Si él alguna vez traicionase estos principios, y permitiese que seamos sometidos al rey de Inglaterra, entonces le trataríamos como a un enemigo, subvertidor de nuestros derechos y de los suyos, y elegiremos a otro rey en su lugar. No nos importa la gloria ni la riqueza, sino aquella libertad a la que ningún verdadero hombre debe renunciar sino junto con la propia vida.» Esta concepción de la monarquía era natural entre hombres acostumbrados a ver a quienes ellos más respetaban en constante lucha con sus soberanos. Gregorio VII había iniciado el desprecio hacia las autoridades civiles diciendo que son obra del diablo; pero ya en su época ambas partes en liza se vieron impelidas a reconocer la soberanía del pueblo, y apelaron a ella como fuente inmediata del poder.
Dos siglos más tarde, esta teoría del poder había alcanzado un grado mayor de fuerza y definición entre los güelfos, que eran el partido de la Iglesia, y entre los gibelinos, que eran los partidarios del Imperio. Así se expresaba el más celebrado de los escritores güelfos: «Un rey que es infiel a sus deberes pierde el derecho a la obediencia. No es sublevación deponerle, porque él mismo es un rebelde al que la nación tiene el derecho de abandonar. Pero es mejor limitar su poder, para que sea incapaz de abusar de él. A tal fin, todo el pueblo debería tener también una parte en el gobierno de sí mismo; la constitución debería combinar una monarquía limitada y electiva con una aristocracia del mérito, y una tal medida de democracia que permita a todas las clases acceder a los cargos públicos por elección popular. Ningún gobierno tiene derecho a exigir impuestos más allá del límite fijado por el pueblo. Toda autoridad política deriva del sufragio popular, y todas las leyes deben ser hechas por el pueblo o sus representantes. No hay seguridad para nosotros mientras dependamos de la voluntad de otro hombre.» Este lenguaje, que contiene la más temprana exposición de la teoría whig de la revolución, está tomado de las obras de Santo Tomás de Aquino, de quien Lord Bacon dijo que tenía el corazón más grande entre todos los teólogos escolásticos. Resulta reconfortante observar que esto lo escribió justo cuando Simón de Montfort convocaba a los Comunes. La política del fraile napolitano llevaba siglos de ventaja a la del estadista inglés.
El mejor escritor del partido gibelino fue Marsilio de Padua. «Las leyes —decía— derivan su autoridad del pueblo, y no son válidas sin su consentimiento. Y como el todo es más grande que sus partes, sería injusto que una parte legislara para el todo; y puesto que los hombres son iguales, sería injusto que cualquiera estuviera ligado por leyes establecidas por otro. Pero cuando todos los hombres obedecen a unas leyes a las que todos han dado su consentimiento, en realidad se gobiernan a sí mismos. El monarca, que el legislativo instituye para que ejecute su voluntad, debe disponer de fuerza suficiente para obligar a los individuos, pero no para dominar sobre la mayoría del pueblo. Él es responsable ante la nación y está sometido a la ley; el pueblo que le nombra y le asigna sus deberes debe controlar que obedece a la constitución, y debe destituirle si la transgrede. Los derechos de los ciudadanos son independientes de la fe que profesen, y nadie debe ser castigado por su religión.» Este escritor, que en algunos aspectos veía más lejos que Locke o Montesquieu y que respecto a la soberanía de la nación, al gobierno representativo, a la superioridad del poder legislativo sobre el ejecutivo, y a la libertad de conciencia tenía ideas tan claras sobre los principios que habían de dominar el mundo moderno, vivió en tiempos del reinado de Eduardo II, hace quinientos cincuenta años.
Es significativo que estos dos escritores coincidieran en tantos puntos esenciales que, sin embargo, desde entonces han venido siendo siempre objeto de controversia. En realidad, pertenecían a escuelas de pensamiento opuestas, y cada uno de ellos habría considerado al otro digno de muerte. Según Santo Tomás, el papado debería dominar sobre todos los gobiernos cristianos. Marsilio, en cambio, propugnaba que el clero debería estar sometido a las leyes civiles y sujeto a restricciones respecto tanto a la propiedad como al número. Y a medida que el gran debate se iba desarrollando, muchos argumentos se fueron aclarando gradualmente, hasta convertirse en arraigadas convicciones. En efecto, no se trataba sólo de pensamientos de mentes proféticas superiores al nivel de las de sus contemporáneos, sino que existían además buenas perspectivas de que estas ideas pudieran regular también el mundo de la práctica. El antiguo dominio de los barones estaba seriamente amenazado. La apertura a Oriente propiciada por las Cruzadas había dado un gran estímulo a la industria. Se produjo una avalancha de gente desde el campo a la ciudad, y no había espacio para el gobierno de las ciudades en el sistema feudal. Cuando los hombres descubrieron modos de ganarse la vida sin depender para ello de la buena voluntad de la clase de los propietarios de la tierra, estos últimos perdieron mucha de su importancia, y en cambio empezó a aumentar la de los poseedores de riqueza mueble. La gente de las ciudades no sólo se liberó del control de prelados y barones, sino que luchó para obtener para su propia clase e intereses el gobierno del Estado.
El siglo XIV estuvo dominado por la agitación ligada a este conflicto entre democracia y nobleza. Las ciudades italianas, las más adelantadas en cultura y civilización, iniciaron el camino con constituciones democráticas de un tipo ideal y generalmente impracticable. Los suizos se sacudieron el yugo austriaco. Aparecieron dos grandes cadenas de ciudades libres: a lo largo del valle del Rhin, y en el corazón de Alemania. Los ciudadanos de París adquirieron una decisiva influencia sobre el rey, reformaron el Estado, e iniciaron su terrible serie de experimentos para gobernar Francia. Pero el más sano y vigoroso fermento de las libertades municipales se dio, entre todos los países del continente, en Bélgica, que desde tiempo inmemorial ha sido el país más inquebrantable en su fidelidad al principio del autogobierno. Tan inmensos eran los recursos económicos concentrados en las ciudades flamencas, tan difundido el movimiento en pro de la democracia, que durante mucho tiempo se dudaba si los nuevos intereses no prevalecerían, y si la ascendencia de la aristocracia militar no se inclinaría ante la riqueza y la inteligencia de los hombres que vivían del comercio. Pero Rienzi, Marcel, Artevelde y los otros campeones de la inmadura democracia de aquellos días vivieron y murieron en vano. El auge de las clases medias había revelado las necesidades, las pasiones, las aspiraciones de los más pobres; las feroces insurrecciones de Francia e Inglaterra provocaron una reacción que retardó durante siglos el reajuste del poder, y el espectro rojo de la revolución social apareció en el camino de la democracia. Los ciudadanos armados de Gante fueron aplastados por la caballería francesa; y sólo la monarquía recogió el fruto del cambio en las relaciones entre las clases que se estaba produciendo y que turbaba las mentes de los hombres.
Contemplando retrospectivamente el espacio de mil años que llamamos Edad Media para hacer un balance global de la labor en él realizada, si no hacia la perfección de sus instituciones, al menos hacia el conocimiento de la verdad política, esto es lo que encontramos: el gobierno representativo, que era casi desconocido para los antiguos, se había convertido en algo casi universal. Es cierto que los métodos de elección eran bastante rudimentales; pero el principio de que ningún impuesto era legítimo si no había sido aprobado por la clase que lo pagaba, es decir, que la tributación es inseparable de la representación, estaba reconocido, no como privilegio de algunos países sino como derecho de todos. Ningún príncipe en el mundo, decía Felipe de Commynes, puede establecer el impuesto ni de un solo penique sin el consentimiento del pueblo. La esclavitud había desaparecido casi por doquier; y el poder absoluto era tenido por más intolerable y criminal que la esclavitud. El derecho a la insurrección no sólo estaba reconocido, sino explícitamente formulado como un deber impuesto por la religión. Incluso se conocían los principios del Habeas Corpus Act y el sistema del impuesto sobre la renta. El principio dominante en la política antigua era un Estado absoluto basado en la esclavitud. El resultado político de la Edad Media fue un sistema de estados cuyo poder estaba limitado por la representación de clases más fuertes, por asociaciones privilegiadas, y por el reconocimiento de deberes superiores a los impuestos por los hombres.
En cuanto a la realización práctica de lo que se consideraba bueno, quedó casi todo por hacer. Pero el gran problema de principio había sido resuelto. Y así llegamos a la cuestión: ¿cómo administró el siglo XVI el tesoro que la Edad Media había acumulado? El signo más visible de los tiempos fue el declinar de la autoridad religiosa que había dominado durante tanto tiempo. Sesenta años habían pasado desde la invención de la imprenta, y ya habían salido de las prensas europeas treinta mil libros, antes de que alguien acometiese la tarea de imprimir el Nuevo Testamento en griego. Por otra parte, en el periodo en que todos los Estados hicieron de la unidad de la fe su primera preocupación, se llegó a pensar que los derechos de los hombres, así como los deberes de sus semejantes y de los gobernantes hacia ellos, variaban según la religión a la que pertenecieran; y así la sociedad no reconocía las mismas obligaciones para con un turco o un judío, un pagano o un hereje, un adorador del diablo o un cristiano ortodoxo. Cuanto más se reducía el ascendente de la religión, tanto más reclamaba el Estado en interés propio el privilegio de tratar a sus enemigos según estos excepcionales principios: y la idea de que los fines del gobierno justifican los medios empleados fue sistemáticamente elaborada por Maquiavelo. Éste era un agudo político, sinceramente deseoso de que se eliminasen los obstáculos que impedían un gobierno inteligente en Italia. Consideraba que el obstáculo más perjudicial al intelecto era la conciencia, y que jamás se haría el enérgico uso del arte de gobernar que era necesario para llevar a cabo los arduos proyectos políticos si los gobiernos se permitían dejarse frenar por preceptos librescos.
Su audaz doctrina fue reivindicada en la época siguiente por hombres de gran carácter. Éstos comprendían que en los momentos críticos los hombres buenos raramente poseen una fuerza pareja a su bondad y por lo tanto ceden ante quienes han captado el significado del dicho de que no se pueden hacer tortillas sin romper los huevos. Constataron que la moral pública es distinta de la privada, porque ningún gobierno puede poner la otra mejilla, o admitir que la misericordia es preferible a la justicia. Pero no estaban en condiciones de precisar la diferencia, o de marcar un límite a las excepciones; o de indicar qué otro criterio existe para juzgar los actos de una nación fuera del juicio que el cielo pronuncia en este mundo concediendo el éxito.
Las enseñanzas de Maquiavelo difícilmente hubiesen resistido la prueba de un gobierno parlamentario, porque la discusión pública exige al menos la declaración de buena fe. Pero dieron un inmenso impulso al absolutismo, reduciendo al silencio a las conciencias de reyes profundamente religiosos, y haciendo semejantes hasta la confusión el bien y el mal. Carlos V ofreció 5.000 coronas por la muerte de un enemigo. Fernando I y Fernando II, Enrique III y Luis XIII, todos asesinaron traicioneramente a sus súbditos más poderosos. Isabel y María Estuardo intentaron lo mismo la una con la otra. El camino estaba pavimentado para que la monarquía absoluta triunfara sobre el espíritu y las instituciones de una época que había sido mejor, y no por actos aislados de maldad, sino por una estudiada filosofía del crimen y una perversión del sentido de la moral tan concienzuda como no había habido otra igual desde que los estoicos reformaran la moralidad del paganismo.
El clero, que había servido de tantos modos a la causa de la libertad durante su prolongada lucha contra el feudalismo y la esclavitud, se asoció desde entonces con los intereses de la realeza. Se había intentado reformar la Iglesia según el modelo constitucional. Pero estos intentos fracasaron y, por el contrario, consiguieron como único resultado unir a la jerarquía eclesiástica y a la corona contra el sistema de división del poder, que era el enemigo común. Unos reyes enérgicos lograron someter a su dominio la esfera de la espiritualidad en Francia y en España, en Sicilia y en Inglaterra. La monarquía absoluta de Francia se construyó en las dos siguientes centurias gracias a doce cardenales políticos. Los reyes de España obtuvieron el mismo efecto casi de un solo golpe al resucitar y utilizar para su uso personal el tribunal de la Inquisición, que había quedado obsoleto, pero que entonces les sirvió para armarse con un terror que muy eficazmente les convirtió en déspotas. Una sola generación vio el cambio en toda Europa desde la anarquía de los días de la guerra de las Dos Rosas a la sumisión apasionada, a la satisfecha aquiescencia con la tiranía que marcó los reinados de Enrique VIII y demás reyes de su tiempo.
La marea del absolutismo se extendía con rapidez cuando se inició la Reforma en Wittenberg. Durante un tiempo se esperó que la influencia de Lutero detuviera la corriente absolutista. Lutero se enfrentó en todo lugar a la compacta alianza de la Iglesia y el Estado, ya que una gran parte de su país estaba gobernada por potentados hostiles que eran prelados de la corte romana. Pero tenía más que temer de sus enemigos temporales que de los espirituales. Los obispos más eminentes de Alemania deseaban que se atendiesen las demandas protestantes; y el mismo papa en vano exhortaba al emperador a una política conciliatoria. Pero Carlos V había proscrito a Lutero, e intentaba atraparle en una emboscada; y los duques de Baviera eran muy activos decapitando y quemando a sus discípulos, mientras que las democracias urbanas generalmente tomaron partido por Lutero. Pero el miedo a la revolución estaba en la base de su pensamiento político, y rechazaba las glosas, características del método medieval de interpretación, en las que los teólogos güelfos habían declarado superada la obediencia pasiva de la era apostólica. Dio un viraje en sus últimos años, pero la esencia de sus enseñanzas políticas era eminentemente conservadora; los Estados luteranos se convirtieron en el baluarte de una rígida inmovilidad, y sus escritores condenaron constantemente la literatura democrática que surgió en el segundo periodo de la Reforma. Los reformadores suizos fueron más osados que los alemanes al mezclar su causa religiosa con la política. Zurich y Ginebra eran repúblicas, y el espíritu de sus gobiernos influyó tanto en Zwinglio como en Calvino.
Zwinglio en realidad no rechazaba la doctrina medieval según la cual los malos magistrados deben ser destituidos; pero fue asesinado demasiado pronto para poder influir profunda o permanentemente en el carácter político del protestantismo. Calvino, aunque republicano, juzgaba que el pueblo es incapaz de gobernarse a sí mismo, y declaró que las asambleas populares eran un abuso que debía ser abolido. Se inclinaba por una aristocracia de elegidos, dotada de todos medios para castigar no sólo el crimen, sino también el vicio y el error. En efecto, pensaba que la severidad de las leyes medievales era insuficiente para las necesidades de los tiempos, y era favorable al arma más irresistible que el procedimiento inquisitorial puso en mano de los gobiernos, el derecho a someter a los prisioneros a intolerables torturas, no porque fuesen culpables, sino precisamente porque sus culpas no podrían ser demostradas. Pero su doctrina, aunque no se orientara a fomentar las instituciones populares, era tan contraria a la autoridad de los monarcas de su tiempo, que tuvo que suavizar la exposición de sus ideas políticas en la edición francesa de su Institutio.
La influencia política directa de la Reforma fue en realidad menor de lo que se ha supuesto. La mayor parte de los Estados fueron suficientemente fuertes para controlarla. Algunos, con enormes esfuerzos, consiguieron rechazar la oleada ascendente que otros, con habilidad consumada, desviaron a favor de sus propios intereses. Sólo el gobierno polaco la dejó a su curso. Escocia fue el único reino en el que la Reforma triunfó a pesar de la resistencia del Estado; e Irlanda fue el único caso en que fracasó a pesar del apoyo del gobierno. Pero en los demás casos, tanto los príncipes que desplegaron sus velas a los nuevos vientos como los que se oponían a ellos se aprovecharon del celo, las alarmas y las pasiones que levantaba como instrumento para aumentar su propio poder. Los pueblos dotaron ansiosos a sus gobernantes de todas las prerrogativas solicitadas para preservar su fe, y, en el periodo de mayor intensidad de la crisis, se desentendieron de toda preocupación por mantener separados Iglesia y Estado y evitar la confusión entre ambos poderes, fruto de un trabajo de siglos. Se cometieron actos atroces, en los que la pasión religiosa era a menudo un mero instrumento, mientras que el verdadero motivo era la política.
Las masas pueden ser presa del fanatismo, pero esto ocurre raramente, y los crímenes que se les atribuyen se debieron normalmente a los cálculos de fríos políticos. Cuando el rey de Francia decidió matar a todos los protestantes, se vio obligado a hacerlo por sus propios agentes. En ninguna parte hubo en tal sentido un movimiento espontáneo de la población, y en muchas ciudades y en provincias enteras los magistrados se negaron a obedecer. Las motivaciones de la corte estaban tan lejos del puro fanatismo que la reina inmediatamente retó a Isabel a que hiciera lo mismo con los católicos ingleses. Francisco I y Enrique II enviaron a la hoguera a casi cien hugonotes, pero eran cordiales y asiduos protectores de la religión protestante en Alemania. Sir Nicolás Bacon fue uno de los ministros que suprimieron la misa en Inglaterra. Pero cuando llegaron los prófugos, lo vio con tan malos ojos que recordó al parlamento la forma expeditiva en que Enrique V trató en Agincourt a los franceses que cayeron en sus manos. John Knox pensaba que todos los católicos de Escocia debían ser condenados a muerte, y ningún otro hombre ha tenido discípulos de un temperamento más rígido e inflexible; pero su consejo no se siguió.
Durante todo el periodo de conflictos religiosos la política desempeñó en ellos un papel preponderante. A la muerte de los últimos reformadores, la religión, en vez de emancipar a las naciones, se había convertido en pretexto para el criminal arte de los déspotas. Calvino predicaba y Belarmino enseñaba, pero quien llevaba la voz cantante era Maquiavelo. Antes de finalizar el siglo tuvieron lugar tres acontecimientos que marcaron el inicio de un giro trascendental. La matanza de San Bartolomé convenció al grueso de los calvinistas de que rebelarse contra los tiranos era legítimo, y se convirtieron en defensores de la doctrina que había sido elaborada por el obispo de Winchester[31] y que Knox y Buchanan habían recibido, a través de sus maestros parisinos, en línea directa de la escolástica medieval. Adoptada por aversión hacia el rey de Francia, pronto fue puesta en práctica contra el rey de España. Los sublevados Países Bajos, mediante un solemne pronunciamiento, depusieron a Felipe II, y proclamaron su independencia bajo el príncipe de Orange, que había sido designado su lugarteniente, y que continuaba siéndolo. Su ejemplo fue importante, no sólo porque súbditos pertenecientes a una religión depusieran a un monarca perteneciente a otra (lo cual ya había ocurrido en Escocia), sino porque, además, instauró una república donde había una monarquía, y forzó al derecho público europeo a reconocer una revolución consumada. Por la misma época, los católicos franceses, que se habían sublevado contra Enrique III (que era el más despreciable de los tiranos) y contra su heredero, Enrique de Navarra (que, como protestante, era rechazado por la mayoría de la nación), combatieron por los mismos principios con la espada y la pluma.
Se podrían llenar muchos anaqueles con libros publicados en su defensa a lo largo de medio siglo, y entre ellos los más amplios tratados de derecho jamás escritos. Casi todos adolecen de los mismos defectos que viciaban a la literatura política de la Edad Media. Esta literatura, como he intentado demostrar, es extremadamente notable, y la función que desempeñó en favor del progreso de la humanidad fue muy grande. Pero desde la muerte de San Bernardo hasta la aparición de la Utopía de Sir Tomás Moro, difícilmente hubo un escritor que no subordinara su pensamiento político a los intereses del papa o del rey. Y quienes vinieron tras la Reforma siguieron pensando en las leyes como mecanismo de control de católicos o protestantes. Knox tronó contra lo que él llamaba el monstruoso dominio de las mujeres porque la reina iba a misa, y Mariana alabó al asesino de Enrique III porque el rey se había aliado con los hugonotes. En efecto, la convicción de que es legítimo acabar con los tiranos (difundida entre los cristianos, creo, por John de Salisbury, el más distinguido escritor inglés del siglo XII, y confirmada por Roger Bacon, el más ilustre inglés del XIII) había adquirido por este tiempo un significado fatal: nadie pensaba sinceramente en la política como en una ley para justos e injustos, o intentaba formular un conjunto de principios que fueran igualmente válidos bajo todas las formas de religión. La Política eclesiástica de Hooker se diferencia de todas las obras de las que estoy hablando, y es todavía leída con admiración por todo hombre inteligente, como la más temprana y una de las más elegantes prosas clásicas de nuestra lengua. Pero aunque muy pocas de esas obras supervivieran, contribuyeron a difundir viriles conceptos de autoridad limitada y obediencia condicionada a partir de la época en que fueron elaboradas y a lo largo de generaciones de hombres libres. Incluso la burda violencia de Buchanan y Boucher fue un eslabón en la cadena de la tradición que conecta la controversia hildebrandista [lucha de las Investiduras] con el Parlamento Largo, y a Santo Tomás con Edmund Burke.
Enseñar a los hombres a comprender que los gobiernos no existen por derecho divino, y que un gobierno arbitrario es precisamente la violación del derecho divino, era sin duda la medicina adecuada para la enfermedad que consumía a Europa. Pero aunque el conocimiento de esta verdad llegó a ser un elemento de saludable destrucción, fue de poca ayuda para el progreso y las reformas. La resistencia a la tiranía no implicaba la posibilidad de construir en su lugar un gobierno legal. El árbol de Tyburn[32] puede ser una cosa útil, pero todavía es mejor que los culpables vivan para poder arrepentirse y reformarse. Los principios que distinguen en política entre el bien y el mal, y que hacen que los Estados sean dignos de perdurar, todavía no se habían encontrado.
El filósofo francés Charron fue uno de los hombres a los que el espíritu de facción menos hizo perder el sentido moral y menos cegado estuvo por el celo de una causa. En un pasaje casi literalmente tomado de Santo Tomás, describe nuestra subordinación a la ley natural, a la que toda legislación debe someterse. Y sus averiguaciones no procedían de la luz de la religión revelada, sino de la voz de la razón universal, a través de la cual Dios ilumina las conciencias de los hombres. Sobre estos cimientos trazó Grocio las líneas de la verdadera ciencia política. Al reunir los materiales del derecho internacional, fue más allá de los tratados diplomáticos entre las naciones y de los intereses sectarios para hallar un principio que abarcase a toda la humanidad. Los principios de este derecho —decía— deben permanecer aun suponiendo que Dios no existe. Con estos términos inexactos quería decir que debían ser declarados con independencia de la revelación. Desde entonces pudo hacerse de la política una cuestión de principios y de conciencia, haciendo posible que hombres y pueblos distintos bajo cualquier otro aspecto vivieran juntos en paz sobre la base de unas normas de derecho común. Pero el propio Grocio apenas se sirvió de su propio descubrimiento, ya que le privó de un efecto inmediato al admitir que el derecho a reinar puede ejercerse al igual que un derecho de propiedad, no sujeto a condición alguna.
Cuando Cumberland y Pufendorf desplegaron el verdadero significado de su doctrina, toda autoridad establecida, todo interés dominante retrocedió espantado. Nadie estaba dispuesto a renunciar a los privilegios obtenidos por la fuerza o la astucia por el solo hecho de que pudieran estar en contradicción, no con los Diez Mandamientos, sino con un código desconocido que el propio Grocio no había osado desarrollar, y sobre el que no había dos filósofos que estuvieran de acuerdo. Es evidente que todos cuantos habían aprendido que la ciencia política es cuestión de conciencia más que de fuerza o conveniencia debían considerar a sus propios adversarios como hombres sin principios; que la controversia con estos últimos estaría siempre ligada a la moralidad, y que nunca podría limarse con la apelación a las buenas intenciones, que suaviza las asperezas de los conflictos religiosos. Casi todos los grandes hombres del siglo XVII rechazaron la innovación. En el siglo XVIII las dos ideas de Grocio, de que existen ciertas verdades políticas a partir de las cuales todo Estado y todo interés se mantiene o cae, y de que la sociedad mantiene su consistencia por una serie de contratos reales e hipotéticos, se convirtieron, en otras manos, en la palanca que levantó el mundo. Cuando, por lo que parecía obra de una ley irresistible y constante, la realeza triunfó sobre todos sus enemigos y competidores, se convirtió en una religión. Sus antiguos rivales, la nobleza y el clero, figuraron como soportes, cada uno a un lado. Año tras año y en todo el continente, las asambleas que representaban el autogobierno de las provincias y de las clases privilegiadas se reunían por última vez y luego desaparecían, para satisfacción de un pueblo que había aprendido a venerar al trono como constructor de su unidad, promotor de su prosperidad y poder, defensor de la ortodoxia religiosa e impulsor del talento.
Los Borbones, que habían arrebatado la corona a una democracia rebelde, y los Estuardo, que habían entrado en escena como usurpadores, hicieron valer la doctrina de que los Estados se forman por medio del valor, de la política y de adecuados matrimonios de las familias reales; y, por lo tanto, el rey precede lógicamente al pueblo, es su hacedor más bien que su obra, y reina con independencia de su consentimiento. La teología siguió al derecho divino con pasiva obediencia. En la época dorada de la ciencia de la religión el arzobispo Ussher, el más culto de los prelados anglicanos, y Bossuet, el más eminente de los franceses, proclamaron que la resistencia a los reyes es un delito, y que éstos podían legítimamente emplear la fuerza contra la fe de sus propios súbditos. Los filósofos apoyaron de buena gana a los teólogos. Bacon depositó toda esperanza de progreso de la humanidad en la mano dura de los reyes. Descartes les aconsejó aplastar a todos aquellos que pudiesen llegar a resistirse a su poder. Hobbes enseñó que la razón está siempre de parte de la autoridad. Pascal consideraba absurdo reformar las leyes o contraponer una justicia ideal a la fuerza de hecho. Y hasta Spinoza, que era republicano y judío, asignó al Estado el control absoluto sobre la religión.
La monarquía, tan diferente del escasamente ceremonioso espíritu de la Edad Media, ejercía tal hechizo sobre la imaginación, que al conocerse la ejecución de Carlos I, hubo gente que murió por la conmoción; y lo mismo ocurrió con la muerte de Luis XVI y del duque de Enghien. La tierra clásica de la monarquía absoluta era Francia.
Richelieu mantenía que era imposible tener sometido al pueblo si se le permitía ser totalmente libre. El canciller afirmaba que Francia no podía ser gobernada sin el derecho al arresto arbitrario y al exilio; y que, en caso de peligro para el Estado, poco importaba la muerte de cien inocentes. El ministro de finanzas calificaba de sedición que se exigiera que el rey cumpliera su palabra. Uno de los hombres más próximos a Luis XIV dijo que la más ligera de las desobediencias a la voluntad real era un crimen que debía ser castigado con la muerte. Luis llevó estos preceptos a sus últimas consecuencias. Comentaba con toda franqueza que los reyes no están más obligados por los términos de un tratado que por las palabras de un cumplido, y que no hay ni una sola posesión de sus súbditos de la que no puedan legítimamente apropiarse. En consonancia con este principio, cuando el mariscal Vauban, horrorizado por la miseria del pueblo, propuso que todos los impuestos se anulasen y fuesen reemplazados por un único impuesto menos oneroso, el rey aprovechó su consejo, pero manteniendo todos los impuestos anteriores al tiempo que establecía el nuevo. Con la mitad de la población actual mantenía un ejército de 450.000 hombres, casi el doble del que el emperador Napoleón reuniría para atacar Alemania. Y todo ello mientras el pueblo moría de hambre. Francia, decía Fénelon, es un inmenso hospital. Los historiadores franceses creen que en una sola generación murieron de indigencia seis millones de personas. Sería fácil encontrar tiranos más violentos, más malvados, más odiosos que Luis XIV, pero no hubo ninguno que utilizase su poder para infligir mayor sufrimiento o mayores males; y la admiración que inspiró a los hombres más ilustres de su tiempo denuncia hasta qué profundo abismo la infamia del absolutismo degradó la conciencia de Europa.
Las repúblicas de aquella época fueron, en su mayoría, gobernadas de un modo tal que reconciliaron a los hombres con los vicios menos oprobiosos de la monarquía. Polonia era un Estado compuesto de fuerzas centrífugas. Lo que los nobles llamaban libertad era el derecho de cada uno de ellos a vetar las leyes de la Dieta, y a oprimir a los campesinos en sus propiedades: derechos a los que no quisieron renunciar en la época del Reparto, lo cual confirmaba la advertencia pronunciada por un orador mucho tiempo antes: «Pereceréis, no por la invasión o la guerra, sino por vuestras infernales libertades. » Venecia sufría del mal opuesto: la excesiva concentración de poder. Tenía el más sagaz de los gobiernos, y difícilmente hubiese cometido errores si no hubiera atribuido a los otros unos fines tan sabios como los suyos propios, y hubiera tenido en cuenta pasiones y locuras de las que tenía escaso conocimiento. Pero el poder soberano pasó de la nobleza a un comité, del comité a un Consejo de los Diez, y de los Diez a tres inquisidores de Estado; y de esta fórmula sumamente centralizada se convirtió, en torno al año 1600, en un espantoso despotismo. Ya dije que Maquiavelo formuló la teoría inmoral que necesitaba la realización del absolutismo real: la oligarquía absolutista de Venecia precisaba de la misma garantía contra la sublevación de las conciencias. La suministró un escritor tan hábil como Maquiavelo, que analizó las necesidades y los recursos de la aristocracia, y teorizó que para ella su mejor defensa era el veneno. Hace sólo un siglo, senadores venecianos de vida honorable e incluso religiosa empleaban el asesinato para fines de utilidad pública sin mayores escrúpulos que los que mostraron Felipe II o Carlos IX.
Los cantones suizos, especialmente Ginebra, influyeron profundamente en la opinión pública en la época anterior a la Revolución francesa, pero no tomaron parte en el primer movimiento en dirección hacia la soberanía de la ley. Este honor corresponde sólo a los Países Bajos. Lo merecen, aunque no por su forma de gobierno, que era defectuosa y precaria, y que constantemente sufría las maquinaciones del partido de los Orange, que llegó a asesinar a los dos más eminentes estadistas de la república, y del propio Guillermo III, que intrigaba con ayuda inglesa para colocar la corona sobre su cabeza, sino por la libertad de prensa, que hizo de Holanda un lugar privilegiado en el que, en las horas más negras de la opresión, las víctimas de los opresores recibieron la atención de Europa.
La ordenanza de Luis XIV por la que todos los franceses protestantes debían renunciar inmediatamente a su religión se promulgó el mismo año en que Jacobo II ascendió al trono. Los refugiados protestantes hicieron lo que sus antepasados un siglo antes: afirmaron el poder de los súbditos para destituir a los gobernantes que quebrantan el contrato originario que los unía a ellos. Y todas las potencias, a excepción de Francia, alentaron sus argumentaciones y enviaron a Guillermo de Orange a aquella expedición que fue el tenue amanecer de un día resplandeciente.
A esta combinación sin precedentes de factores en el continente, más que a su propia energía, es a lo que Inglaterra debe su liberación. Los esfuerzos de escoceses, irlandeses, y, finalmente, del Parlamento Largo por deshacerse del mal gobierno de los Estuardo habían fracasado, no por la resistencia de la monarquía, sino por la incapacidad de la república. Iglesia y Estado habían sido desplazados; se habían creado nuevas instituciones bajo el gobernante más hábil que nunca haya surgido de una revolución; e Inglaterra, entregada al duro esfuerzo del pensamiento político, produjo al menos dos escritores que en muchos aspectos vieron tan lejos y tan claramente como nosotros lo hacemos ahora. Pero la constitución de Cromwell fue enrollada como un pergamino; Harrington y Lilburne fueron ridiculizados durante un tiempo y luego olvidados, el país confesó el fracaso de su lucha, renegó de sus propósitos y se arrojó a sí mismo con entusiasmo, y sin ninguna garantía firme, a los pies de un monarca despreciable.
Si el pueblo inglés no hubiera obtenido ningún otro resultado que liberar a la humanidad del peso opresor de la monarquía ilimitada, habría hecho más mal que bien. La fanática felonía con que, burlando al parlamento y a la ley, decidió la muerte del rey Carlos, la torpeza del panfleto en latín con el que Milton justificó el acto ante el mundo, al persuadirle de que los republicanos eran hostiles tanto a la libertad como a la autoridad, y de que no tenían confianza en sí mismos, todo ello dio fuerza y razón a la corriente monárquica, que, con la restauración, destruyó su labor. Si no se hubiera hecho nada para compensar este defecto de seguridad y constancia política, Inglaterra habría seguido el camino de las demás naciones.
Por este tiempo había algo de verdad en el viejo dicho que describe el disgusto inglés por la especulación afirmando que toda nuestra filosofía se resume en un breve catecismo de dos preguntas: «¿Qué es la mente? Falta de materia. ¿Qué es importante? No pensar.»[33] Sólo quedaba apelar a la tradición. Los patriotas adquirieron el hábito de decir que tomaban su postura de los usos antiguos, y que no habría que cambiar las leyes de Inglaterra. Para reforzar su argumento inventaron la historia de que su constitución procedía de Troya, y los romanos permitieron que continuara invariable. Estas fábulas no valieron contra Strafford; el oráculo basado en los precedentes a veces da respuestas adversas a la causa popular. En la suprema cuestión religiosa, esto era decisivo, ya que la experiencia del siglo XVI, como la del XV, hablaba a favor de la intolerancia. Por orden real, la nación había pasado cuatro veces en una generación de una confesión a otra, con una facilidad que tan negativamente impresionó a[l arzobispo William] Laud. En un país que había ido proscribiendo por turno todas las religiones, y que había sometido a tal variedad de medidas penales a los lolardos y los arrianos, a los Augsburgo y a Roma, no parecía que pudiera haber gran peligro en cortarle las orejas a un puritano.
Pero llegó una época de convicciones más fuertes: los hombres decidieron abandonar los usos antiguos que llevaban al patíbulo y al tormento, y hacer que la sabiduría de sus antepasados y las leyes del país se inclinaran ante una ley no escrita. La libertad religiosa había sido el sueño de los grandes escritores cristianos de la época de Constantino y Valentiniano, un sueño nunca completamente realizado en el Imperio, y que se disipó bruscamente cuando los bárbaros descubrieron que gobernar poblaciones civilizadas pertenecientes a otra religión superaba con mucho sus posibilidades, y la unidad de culto la impusieron las leyes de la sangre y unas teorías aún más crueles que las leyes. Pero desde San Anastasio y San Ambrosio hasta Erasmo y Moro, hubo siempre hombres fervientes que reivindicaron la libertad de conciencia, y los tiempos pacíficos que precedieron a la Reforma estuvieron dominados por la legítima expectativa de que esa libertad acabaría prevaleciendo.
En la confusión que siguió, los hombres se contentaron con tolerarse unos a otros mediante privilegios y compromisos, y gustosamente renunciaron a una más estricta aplicación del principio. Socino fue el primero que, basándose en la idea de que Iglesia y Estado debían permanecer separados, reivindicó la tolerancia universal. Pero el propio Socino desmintió su teoría en cuanto estricto defensor de la obediencia pasiva.
La idea de que la libertad religiosa es el principio generador de la libertad civil, y de que la libertad civil es la condición necesaria para la libertad religiosa, fue un descubrimiento reservado al siglo XVII. Muchos años antes de que los nombres de Milton y Taylor, de Baxter y Locke se hicieran ilustres por su parcial condena de la intolerancia, hubo dentro de las congregaciones independientes quienes captaron con energía y convicción el principio de que sólo limitando la autoridad de los Estados podría asegurarse la libertad de las iglesias. Esta gran idea política, que santifica la libertad y la consagra a Dios, y que enseña a los hombres a valorar la libertad ajena como la suya propia, y a defender a los otros por amor a la justicia y a la caridad más que por una reclamación de derechos, ha sido el alma de cuanto hay de bueno y grande en el progreso de los últimos doscientos años. La causa de la religión, incluso bajo la influencia aún no purificada de las pasiones mundanas, desempeñó un papel parecido al de las ideas políticas en la conversión de Inglaterra en el primero de los países libres. Había sido la corriente más profunda en la agitación de 1641, y continuó siendo el principal impulso que sobrevivió a la reacción de 1660.
Los mayores escritores del partido whig, Burke y Macaulay, representaban constantemente a los hombres políticos de la Revolución como los legítimos antepasados de la libertad moderna. Pero es humillante tener que trazar una genealogía política en la que figuran Algernon Sidney (agente a sueldo del rey francés), Lord Russell (que se opuso a la tolerancia religiosa al menos tanto como a la monarquía absoluta), Shaftesbury (que manchó sus manos con la sangre inocente derramada por el perjuro Titus Oates), Halifax (que defendía que los argumentos debían mantenerse aunque fueran falsos), Marlborough (que envió a sus camaradas a morir en una expedición que él mismo había vendido a los franceses), Locke (cuya idea de libertad no contiene nada más espiritual que la seguridad de la propiedad, y es compatible con la esclavitud y las persecuciones), e incluso Addison, que entendía que el derecho a votar los impuestos no pertenecía a ningún país más que al suyo propio. Defoe afirmaba que desde la época de Carlos II a la de Jorge I nunca conoció a un político que ver daderamente mantuviese las convicciones de su propio partido; y la falta de escrúpulos de los políticos que capitanearon la rebelión contra los últimos Estuardo detuvo durante un siglo la causa del progreso.
Cuando se empezó a sospechar cuál era el verdadero significado del acuerdo secreto por el que Luis XIV se comprometía a apoyar a Carlos II con un ejército para destruir el parlamento, a condición de que Carlos II prometiera derrocar la Iglesia anglicana, se consideró necesario hacer alguna concesión a la alarma popular. Se propuso que cuando Jacobo subiera al trono, una gran parte de la prerrogativa real y de patronato debía transferirse al parlamento. Al mismo tiempo, se eliminarían las discriminaciones respecto a los protestantes inconformistas y a los católicos. Si el Limitation Bill, que Halifax promovió con gran habilidad, se hubiese aprobado, la constitución monárquica habría progresado en el siglo XVII tanto como lo que estaba destinada a progresar hasta el segundo cuarto del XIX. Pero los enemigos de Jacobo, capitaneados por el príncipe de Orange, prefirieron un monarca protestante que podría ser casi absoluto a otro constitucional que fuera católico. Y el proyecto fracasó. Jacobo heredó un poder que, en manos más cautelosas, hubiera sido prácticamente incontrolado, y la tormenta que le conduciría al naufragio se fraguaba en el horizonte.
Deteniendo la preponderacia de Francia, la Revolución de 1688 asestó el primer golpe al despotismo continental. En el interior alivió la disidencia religiosa, purificó la justicia, desarrolló las energías y recursos nacionales y, finalmente, mediante el Settlement Act, puso la corona en manos del pueblo. Pero no introdujo ni produjo ningún principio importante, y el hecho de que ambos partidos fueran capaces de ponerse de acuerdo en nada contribuyó a resolver la cuestión planteada entre whigs y tories. En lugar del derecho divino de los reyes, introdujo, en palabras de De Defoe, el derecho divino de los propietarios, y su predominio duró setenta años, bajo la autoridad de John Locke, el filósofo del gobierno de la gentry. Ni siquiera Hume amplió el campo de sus ideas, y su alicorta fe materialista en la conexión entre libertad y propiedad fascinó incluso a la mente del más audaz Fox.
Con su idea de que los poderes del gobierno deben dividirse de acuerdo con su naturaleza, y no según la división de clases, idea que Montesquieu retomó y desarrolló con insuperable talento, Locke es el iniciador del largo dominio de las instituciones inglesas en tierras foráneas. Y su doctrina de la resistencia o, como al final la llamó, de apelación al cielo, inspiró el juicio de Chatham en un momento de solemne transición en la historia del mundo. Nuestro sistema parlamentario, controlado por las grandes familias de la Revolución, era un mecanismo por el que los electores se veían obligados y los legisladores inducidos a votar contra sus propias convicciones; y la intimidación que se ejercía sobre los colegios electorales fue recompensada por la corrupción de sus representantes. En torno al año 1770 la situación había vuelto casi a las condiciones que se esperaba la Revolución habría superado para siempre. Europa parecía incapaz de ser la patria de Estados libres. Fue desde América desde donde las sencillas ideas de que los hombres deben cuidar de sus propios asuntos y de que el pueblo es responsable ante el cielo de los actos de su Estado —ideas largamente encerradas en el pecho de solitarios pensadores y ocultas entre folios latinos— irrumpieron como un conquistador sobre los lugares que estaban destinadas a transformar, bajo el título de Derechos del Hombre. Era difícil sostener, ateniéndose a la letra de la ley, que el legislativo inglés tuviera, según la constitución, derecho a imponer tributos a una colonia sometida. De parte de la autoridad había una difusa, inmensa presunción; y el mundo entendía que la voluntad del poder constituido, y no la del pueblo sometido, debía considerarse soberana. Sólo muy pocos escritores audaces se atrevieron a afirmar que se puede ofrecer resistencia al poder legítimo en caso de extrema necesidad. Pero los colonos de América, que habían partido no en busca de riquezas sino para huir de unas leyes bajo las cuales otros ingleses estaban contentos de vivir, eran tan sensibles incluso a las apariencias, que las Blue Laws de Connecticut prohibían a los maridos ir a la iglesia caminando a una distancia de menos de diez pies de sus mujeres. El impuesto propuesto de sólo 12.000 libras al año se habría podido tolerar fácilmente. Pero las razones por las que a Eduardo I no se le había permitido imponer tasas sobre Inglaterra eran las mismas por las que Jorge III y su parlamento no deberían haber impuesto tasas sobre América. Era una disputa sobre un principio, es decir el derecho a ejercer un control sobre el gobierno. Más aún, se refería a la idea de que el parlamento elegido mediante una consulta sin valor no tenía ningún derecho legítimo sobre un pueblo no representado, y constituía una invitación al pueblo de Inglaterra a que recobrara su propio poder. Nuestros mejores estadistas comprendieron que, fuera cual fuere la ley, estaban en juego los derechos del pueblo. Chatham, en algunos discursos más memorables que cualquier otro que se haya pronunciado en el parlamento, exhortó a América a no ceder. Y el canciller Lord Camden dijo: «Impuestos y representación están indisolublemente unidos. Dios los ha juntado. No hay parlamento británico que pueda separarlos.»
Con los elementos ofrecidos por esta crisis Burke construyó la filosofía política más noble del mundo: «No sé —dijo— con qué criterio pueda formularse una imputación contra todo un pueblo. Los derechos naturales de la humanidad son sagrados, y si se demuestra que una medida pública les acarrea algún perjuicio, tal objeción sería fatal para esa medida, aunque no se pudiera apelar a ninguna carta contra ella. Sólo una razón soberana, superior a toda forma de legislación y administración, debería considerarse válida.» De este modo, hace exactamente cien años, pudo quebrarse la reticencia oportunista, la indecisión de los políticos europeos, y se abrió camino el principio según el cual un pueblo no puede jamás abandonar su destino en las manos de una autoridad que no puede controlar. Los americanos pusieron ese principio como fundamento de su nuevo gobierno. Hicieron más: al someter todas las autoridades civiles a la voluntad popular, rodearon a ésta de restricciones que el poder legislativo británico no habría tolerado.
Durante la Revolución francesa el ejemplo de Inglaterra, que se había mantenido durante tanto tiempo, ni por un momento pudo competir con la influencia de un país cuyas instituciones habían sido tan sabiamente organizadas que protegían la libertad incluso contra los peligros de la democracia. Cuando Luis Felipe se convirtió en rey, aseguró al viejo republicano Lafayette que lo que había visto en los Estados Unidos le había convencido de que ninguna forma de gobierno puede ser tan buena como la república. Hubo un periodo durante la presidencia de Monroe, hace unos cincuenta y cinco años, del que aún se habla como de la «época de los buenos sentimientos», en el que se reformaron todas las incongruencias procedentes de los Estuardo y las sucesivas causas de división aún no habían hecho acto de presencia. Los motivos de turbación del viejo mundo —la ignorancia popular, la pobreza, el amenazante contraste entre ricos y pobres, los conflictos religiosos, la deuda pública, los ejércitos y la guerra— eran totalmente desconocidos. Ninguna otra época y ningún otro país había afrontado con tanto éxito los problemas que afectan al crecimiento de sociedades libres, y el tiempo no aportaría ulteriores progresos.
Pero he llegado al final de mi tiempo, y a duras penas he iniciado la tarea que me había prefijado. En las épocas a que me he referido, la historia de la libertad era la historia de algo que no existía. Pero a partir de la Declaración de Independencia, o, más exactamente, desde que los españoles, privados de su propio rey, constituyeron una nueva forma de gobierno, las dos únicas formas de libertad conocidas, la república y la monarquía constitucional, han progresado mucho en el mundo. Hubiera sido interesante describir la reacción de América ante las monarquías que habían sido determinantes para conseguir su independencia; ver cómo un repentino auge de la economía política sugirió la idea de aplicar métodos científicos al arte de gobernar; cómo Luis XVI, tras confesar que el despotismo era inútil, aunque fuera para hacer a los hombres felices a la fuerza, apeló a la nación para que hiciera lo que estaba más allá de sus posibilidades, para luego dejar el cetro a la clase media; y cómo los hombres cultos de Francia, estremeciéndose ante los terribles recuerdos de su propia experiencia, lucharon para cerrar las cuentas con el pasado, para poder librar a sus hijos del Príncipe del Mundo y rescatar a los vivos de las garras de los muertos, hasta que se dio al traste con la más favorable oportunidad que jamás se dio al mundo, porque la pasión de la igualdad hizo vana la esperanza de la libertad.
Y también habría deseado mostraros cómo el mismo rechazo deliberado de las normas morales que allanó el camino a la monarquía absoluta y a la oligarquía marcó la llegada de la reivindicación democrática de un poder ilimitado; cómo uno de los más ilustres adalides de esa reivindicación confesaba su objetivo de corromper el sentido moral de los hombres con el fin de destruir la autoridad de la religión; y cómo un famoso apóstol del iluminismo y de la tolerancia deseaba que el último rey fuera estrangulado con las entrañas del último sacerdote. Habría intentado explicaros la conexión entre la doctrina de Adam Smith, de que el trabajo es la fuente originaria de toda riqueza, y la conclusión de que el pueblo está esencialmente compuesto por los productores de riqueza, por medio de la cual Sieyès subvirtió la historia de Francia; mostrar cómo la definición rusoniana del contrato social como una asociación voluntaria entre socios iguales llevó a Marat, mediante cortos e ineluctables pasos, a sostener que las clases más pobres quedaban exentas, por la ley de la autoconservación, de las condiciones de un contrato que las recompensaba sólo con la miseria y la muerte, y que estaban en guerra con la sociedad, y tenían derecho a todo aquello con lo que pudieran hacerse exterminando a los ricos; y cómo su férrea teoría de la igualdad, principal legado de la Revolución, junto con la declarada incapacidad de la ciencia económica para resolver los problemas de los pobres, resucitó la idea de una regeneración de la sociedad basada en el principio del sacrificio personal. Tal había sido la generosa aspiración de los esenios y de los primeros cristianos, de los Padres de la Iglesia, de los canonistas y de los monjes; de Erasmo, el más ilustre precursor de la Reforma; de Tomás Moro, su más ilustre víctima; y de Fénelon, el obispo más popular. Pero, durante los cuarenta años de su reanimación, esa regeneración ha estado asociada a la envidia, al odio y al derramamiento de sangre, hasta el punto de que actualmente representa el mayor peligro que acecha en nuestro camino.
Finalmente, y sobre todo, después de haber insistido tanto sobre la insensatez de nuestros antepasados, demostrando lo estériles que fueron las convulsiones que consumieron los objetos de su adoración y levantaron los pecados de la república a la misma altura que los de la monarquía, y de haber mostrado que el principio de legitimidad, que repudió la Revolución, y el imperialismo, que la coronó, no eran sino diferentes disfraces del mismo elemento de violencia e injusticia, me habría gustado, para que mi exposición no terminara sin una máxima o una conclusión moral, hablar de por quién, y a través de qué relaciones, se descubrió la verdadera ley de la formación de los Estados libres, y cómo este descubrimiento, tan estrechamente relacionado con los que, bajo la denominación de desarrollo, evolución y continuidad, han proporcionado un método nuevo y más profundo a otras ciencias, ha resuelto el antiguo problema de la relación entre estabilidad y cambio, y mostrado cuánta autoridad ha ejercido la tradición sobre el progreso del pensamiento; cómo aquella teoría, que Sir James Mackintosh expresó diciendo que las constituciones no son creadas sino que crecen —la teoría según la cual las costumbres y las características nacionales de los gobernados, y no la voluntad de los gobernantes, son las que producen el derecho y la teoría por la cual la nación, en cuanto fuente de las propias instituciones orgánicas, debe ser investida de la perpetua custodia de la integridad de las mismas y del deber de armonizar la forma con el espíritu—, llegó, gracias a la singular cooperación entre la inteligencia más puramente conservadora y la revolución sangrienta, entre Niebuhr y Mazzini, a producir la idea de nacionalidad, que, mucho más que la de libertad, ha regido el movimiento de nuestra época.
No quisiera terminar sin solicitar vuestra atención sobre el notable hecho de que gran parte de la dura lucha, del pensamiento, de la resistencia que han contribuido a liberar al hombre del poder del hombre haya sido obra de nuestros compatriotas y de sus descendientes en otras tierras. Hemos tenido que habérnoslas, como cualquier otro pueblo, con monarcas dotados de fuerte voluntad y de recursos que les aseguraban las posesiones extranjeras, con hombres de gran capacidad, con enteras dinastías de tiranos en el poder por derecho de nacimiento. Y, sin embargo, aquella orgullosa prerrogativa permanece en el transfondo de nuestra historia. En el espacio de una sola generación desde la Conquista, los normandos se vieron obligados a aceptar, con cierto grado de reluctancia, las exigencias del pueblo inglés. Cuando el conflicto entre Iglesia y Estado se extendió a Inglaterra, nuestros prelados se asociaron con la causa popular; y, con pocas excepciones, ni el espíritu jerárquico del clero extranjero, ni la predisposición a la monarquía típica de los franceses, caracterizaron a los autores de escuela inglesa. El derecho civil, transmitido por el Imperio degenerado para servir de puntal común al poder absoluto, fue extraño a Inglaterra. El derecho canónico fue acogido con muchas limitaciones, y este país jamás aceptó la Inquisición, ni acogió de lleno el uso de la tortura que sembró las monarquías del continente de tantos horrores. Al final de la Edad Media los autores extranjeros reconocían nuestra superioridad y la atribuían precisamente a estas causas. Posteriormente, la gentry mantuvo posibilidades de autogobierno local que ningún otro país poseía; las divisiones religiosas forzaron a la tolerancia; la confusión de la common law enseñó al pueblo que para él la mejor garantía era la independencia e integridad de los jueces.
Todas estas explicaciones permanecen en la superficie, y son tan visibles como el océano que nos protege; pero sólo pueden ser efectos derivados de una causa constante que debe radicar en las mismas cualidades naturales de perseverancia, moderación, individualismo y viril sentido del deber, que han dado a la raza inglesa su supremacía en el duro arte del trabajo, que la han puesto en condiciones de prosperar como ninguna otra en lugares inhóspitos, y que (a pesar de que ningún otro pueblo tenga menos deseo de gloria y sed de sangre, y raramente se haya visto en batalla un ejército de más de 50.000 soldados ingleses) hizo exclamar a Napoleón mientras huía a caballo de Waterloo: «Siempre ha sido así, desde Crecy».
Así, pues, si existen razones para estar orgullosos del pasado, con más motivo existen para esperar en el futuro. Nuestra ventaja aumenta, mientras otras naciones temen a sus vecinos o codician sus bienes. Anomalías y defectos no faltan, pero son menores y menos intolerables, si no menos evidentes, que en otro tiempo.
He fijado la mirada en los espacios iluminados por la luz del cielo para no someter excesivamente a prueba la indulgencia con que me habéis seguido a lo largo del extenuante camino por el que los hombres han llegado a la libertad. Pero también porque la luz que nos ha guiado no se ha extinguido aún, y porque las causas que nos han conducido tan lejos a la cabeza de las naciones libres no han agotado aún toda su energía; porque la historia del futuro está escrita en el pasado, y lo que ha sido es lo mismo que lo que será.
Notas al pie de página
[31] Poynet, en su Treatise on Political Power.
[32] Lugar de ejecuciones capitales en Londres, junto al río Tyburn [N.T.].
[33] Juego de palabra entre matter (‘materia’) y to matter (‘importar’) [N.T.]